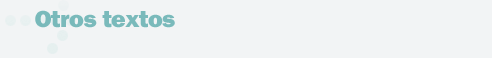 |
|
Artículos
de Prensa
Una selección de escritos de prensa publicados a lo
largo de su vida
Poesías y otros textos
Poemas y otros textos sueltos, algunos inéditos
Conferencias
Facultad de Filología de Sevilla, Abril de 1997
Pregones
Pregón de la Semana Santa de Carmona 1952 y la Feria
del Libro de Sevilla 1993
El alma de José María
Requena
Breve colección de textos de José María
Requena sobre Carmona
| |
 Homenaje
a Don José Arpa Homenaje
a Don José Arpa |
Carmona
a vuela pluma
Antología de escritos carmonenses de José María
Requena
Vida
y obra de José María Requena
El estudio de investigación más amplio realizado
sobre la vida y obra de Requena, escrito por el Dr. Ángel
Acosta Romero, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad de Sevilla.
EL ALMA DE JOSÉ MARÍA
REQUENA - TEXTOS

|
Como homenaje al destacado pintor carmonense José Arpa,
escribe José María Requena el siguiente texto
que se publica en este libro. Leído por su autor en
Carmona, en 1992, sus contenidos arrancan de un encuentro
del escritor con el pintor, allá por 1952, en los bancos
últimos de la Alameda, donde Arpa pintaba, para dejar
después los cuadros pendientes de acabar en la rebotica
de la farmacia del padre de Requena, durante las estancias
del pintor en Sevilla. Un relato de entrañables recuerdos
de su infancia ligados a la pintoresca figura de Don José.
 |
|
Homenaje a Arpa
Queridos paisanos y amigos:
La fecha exacta de aquella tarde de 1952 no podría
precisarla, aunque calculo que sería hacia últimos
de agosto, cuando, al asomarse por los bellos asientos
finales de nuestra Alameda, vi a don José Arpa
anta el apaisado lienzo de su caballete, paleta y pincel
en mano, al borde mismo del camino de la vega y absorbida
su antención en el trazo horizontal, punzante
y siempre dramático del Picacho. Estaba sentado,
cómo no, en su veterano y plegable asiento de
pescador, tres palos rollizos y un recio retal de becerro
grueso... Abandoné la agradable compañía
de la juventud y bajé a saludarle. Detuvo por
un instante la cásica parsimonia de su pincelada
y contestó a mi saludo con una de aquellas sonrisas
suyas, sonrisas siempre afectuosas y con un no sé
qué de solemnes, serenas y patriarcales.

|
Por experiencia sabía yo que, para él,
resultaban del todo incompatibles la conversación
y el ejercicio de la estética. Así es
que, tras quedarme silencioso a su espalda, admirando
la belleza de la obra, ya muy avanzada, me despedí
con un "adiós, don José", que,
ciertamente, habría de ser para él, mi
último saludo. De ninguna de las maneras podría
haberme imaginado, en aquel momento, que, concretamente
aquel lienzo, aun sin concluir, pero bellísimo,
colocado en lugar muy preferente de mi casa, llegaría
a ser un gozoso y reiterado motivo para evocar la figura
del gran pintor de Carmona.
No haría ni mes y medio de aquel ligero encuentro,
cuando nos llegó de Sevilla la triste noticia
de su fallecimiento. El lienzo, como tenía por
costumbre con sus obras pendientes, durante sus regresos
a la capital, lo dejó don José en la farmacia
de mi padre, en cuya rebotica tuvo él, durante
muchos años, un punto de referencia, un firme
estribo de amistad para sus pocos ratos de pinceles
quietos. Mi padre les comunicó tal circunstancia
a los sobrinos, y ellos, conociendo el afecto que en
nuestra familia se le guardaba, decidieron que el atractivo
paisaje del Picacho se quedara para siempre en nuestra
casa. Una casa desde cuyos balcones altos pintó,
en innumerables ocasiones, nuestra singular Puerta de
Sevilla, a distintas horas, y, por tanto, muy diversa
su imponente arquitectura bajo surtidas luces, por lo
general postreras.
El cuadro del Picacho, por inconcluso, no posee la certificación
final de su firma. No podía tenerla, puesto que
hasta las aparentes nubes grises que cruzan la clara
amplitud del celaje no son sino retazos de tela que
se quedaron pendientes de tan precisas y sugestivas
pinceladas. Sin embargo, el hecho de que se quedara
a falta de los últimos retoques, dejó
al descubierto de tal forma los entresijos fundamentales
de su técnica, que nada tuvo de extraño
que varios pintores de talla, al entrar en mi casa,
con sólo verlo, y sin que mediara indicación
alguna por mi parte, certificaran admirativamente: "Ese
cuadro es de don José Arpa".
Fue sin duda una pena que mi circunstancial traslado
a Madrid dejara en un simple propósito mi proyecto
de escribir, mano a mano con él, una cumplida
biografía de tan apasionantes peripecias. Sólo
recuerdo, eso sí, que, durante aquellos contados
escarceos biográficos, coseché, directamente
de él, algunas precisiones y datos bastante apreciables...
Por ejemplo, desde siempre me había preguntado
yo por cuáles habían sido los raros caminos
que, allá por las postrimerías del pasado
siglo, condujeron a don José hasta la lejana
Méjico de Porfirio y Pancho Villa, con los que
departió más de una vez, durante no pocos
de aquellos turbios y sangrientos días de la
Revolución.
Pues bien. El salto atlántico, tan infrecuente
por aquellos calendarios, se inició en un bodegón
de Sevilla. El entonces joven pintor carmonense, entre
vaso y vaso, conoció al capitán de un
barco mejicano, que, aprovechando el atraque de su nave
mercante en la Bahía de Algeciras, se vino a
la capital hispalense, con la idea de visitar a familiares
suyos en Constantina, población de sus antepasados.

|
Por aquellos días, don José acababa de
regresar de Roma, donde vivió un par de años,
gracias a una beca que muy meritoriamente y en reñida
puja artística, obtuvo de la Diputación
Hispalense. Una beca que, por enredosos avatares muy
propios de todas las políticas, se quedaría
sin efectivo cumplimiento, hasta el punto de empujar
al joven Arpa a una bohemia obligada y afanosamente
mantenida mediante trabajitos menores. Estrechas circunstancias
éstas que derivaron finalmente hasta la enfermedad
y hasta su prematuro regreso a Sevilla. Pero, con todo,
su experiencia romana resultaría decisiva en
la sólida formación de su personalísimo
estilo. De aquella época, juvenil y ya madura,
data, entre otras, su obra titulada "La exposición
del cadáver de Miguel de Mañara",
una de las más cimeras consecusiones de su primera
trayectoria.
Lo cierto es que el marino mercante mejicano, al conocer
el desaliento lógico del muchacho, le propuso
llevarle en su barco, libre de costos, por supuesto.
Y ahí me tienen al hijo de un humilde zapatero
de Carmona, nada menos que rumbo a las Américas.
Y nunca mejor dicho, puesto que los pinceles de don
José llegaron a captar innumerables y muy distanciadas
geografías a lo largo del inmenso continente,
desde Méjico y Estados unidos hasta la extensa
Pampa argentina... pintando, y enseñando a pintar
por lejanas tierras, en las que, incluso, le sobrevivirían
escuelas de arte con su nombre...
Y, en llegando a este punto, quisiera dejar sentado
que no es mi propósito de hoy el exponer una
biografía cuyos rasgos han sido bien pergeñados
ya por otra certeras plumas, sino el de aportar a este
más que merecido homenaje evocativo un afectuoso
acercamiento a la personalidad de un gran artista, que,
más allá de sus lienzos, y gracias a sus
muchos años y a su inquieta querencia por la
aventura, se nos quedó perpetuado en la memoria
como un auténtico personaje de leyenda. En este
sentido, me limitaré a reseñar un detalle
simpático, que, al pronto, pudiera parecer intrascendente,
pero que no lo es ni muchísimo menos, desde punto
y hora que ese detalle nos indica la primera raíz
de una vocación de artista plástico. Don
José me contaba en cierta ocasión, cómo
siendo un niño halló en una vieja cuadra
un hermoso cencerro de bronce. Ni corto ni perezoso,
Pepito Arpa, después de abrillantarlo cuidadosamente,
se armó de martillo y cincel, y un golpecito
aquí, y otro golpecito allá, vaya por
Dios, el demonio de niño se nos convertía
en un efectivo falsificador de monedas. Sí, en
inspirado falsificador de unos centimillos, que, por
aquellas fechas debieron tener más capacidad
adquisitiva que las zarandeadas pesetas de nuestros
días. Y, al contármelo, el bueno de don
José me comentaba, travieso: "Me pasé
qué sé yo de meses, comiendo chucherías
a cuenta del dichoso cencerro".

|
No quisiera distraer vuestra atención durante
demasiado tiempo. Lo que a mí me atrae ahora,
en este cordial homenaje que la Giraldilla, siempre
encarnada en adelantados entusiasmos por las emociones
más profundas de nuestro pueblo, lo que más
me atrae, repito, es evocar la figura del pintor, y
hacerlo de modo que podamos sentirnos lo más
cerca posible de su estampa de hombre sosegado, prudente...
y también, en el mejor sentido machadiano, de
hombre bueno. Y lo que son las cosas, con el tiempo,
ante nuestra gran sorpresa supimos que, durante sus
ajeteadros años itálicos, adquirió
justa fama de ingenioso y ocurrente en sus decires y
en sus comportamientos. Y no. El don José que
regresó de América no era el mismo que
aquel otro de la bohemia italiana. Sin duda alguna,
el trascurso del tiempo, con sus sorpresas y desengaños,
le había sosegado el talante y la expresividad,
aunque siempre, antes y después, acabara siendo
una gran lección de sencillez y de elegancia
de espíritu.
Mis primeros recuerdos en torno a don José datan
de los ya distantes días de mi niñez.
Unos recuerdos que siempre, sin remedio, se me brindan
enmarcados en las orillas del Corbones. Por lo general
en los aledaños del molino harinero, casi a la
sombra del viejo puente romano. Don José, con
su caña, y mi padre, con su escopeta, a la guarda
del sesgado paso de los zorzales. En un par de borriquillos,
Antonio el cedacero y sus hijos llevaban tupidas redes
y cabos, cántaros, cacharros y demás avíos
de cocina.
Desde un principio, para nuestra sensibilidad de chavales,
los encantos de la excursión se convertían
en deliciosa aventura, a poco de echarnos al camino,
aún alta la madrugada, cuando pasábamos
por la Puerta de Córdoba, para buscar la cuesta
abajo de la remota calzada romana, como de juguete su
pequeño puente con más de dos mil años
en pie, sobre el mal genio invernal de un estrecho y
empinado arroyo. Y de allí, por unas sendas paralelas
a la asfaltada recta del Derramadero, musicados los
restos últimos de la noche por la monótona
estridencia de los grillos, caminábamos disfrutando
de las primeras luces, que, después de filtrarse
por entre trigos y maizales, se alzaban por el cielo,
a tiempo de hacer las delicias de don José al
prender los primeros destellos sobre los remansos del
río.
Año más, año menos, el artista
tenía por entonces la edad que tengo yo ahora,
pero a mis ojos infantiles, se me ofrecía con
esa avanzada edad indefinida y ágil que suelen
lucir muchos turistas anglosajones. Porque, eso sí,
su dilatada estancia americana le había dejado
el sello de las convivencias distintas y distantes.
Sobre todo, al transformar aquel llamativo bigote con
guías que se trajera importado de sus bohemios
días romanos, en el bien poblado y ampuloso bigotazo
de tan ostensibles referencias al Méjico turbulento
de las polvorientas cabalgadas de Pancho Villa. El famoso
bigote que don José, tan meditativo, mesaba durante
su continuo darle vueltas a la incansable rueda de las
rememoraciones.
Llegamos, pues, a las pajizas orillas del Corbones,
y, mientras los demás descargaban los burros,
montaba el pintor su caña. Nosotros le rebuscábamos
lombrices en la tierra húmeda, y allá
que iba él con su aliento plegable, sin prisas
en aquella minuciosa ceremonia tan suya de elegir el
recodo en que el río te mostraba los tonos y
reflejos que él iba buscando para satisfacer
y enriquecer su mirada de colorista empedernido... Y,
una vez cebado el anzuelo, tomaba asiento, encendía
con regodeo su gruesa pipa de viejo lobo de mar, lanzaba
lejos sobre el cauce el largo y fino sedal de la caña
y parecía instalarse en aquella paciencia de
incansable y puntilloso manejador de pinceles, en tanto
que, quizá durante esos momentos de calma aparente,
reavivaría remotas pasiones y se encenderían
en su memoria los convulsos calendarios de Méjico
y la fiebre del oro en California, la locura del petróleo
en Texas y los fabulosos y agitados panoramas de revólveres,
diligencias y primeras locomotoras, que avanzaban hacia
el profundo Oeste de los pioneros, carne futura de tan
trepidantes películas de tiros... Y todo, mientras
la mano firme, pecosa y flemática mantenía
bien alto la ilusionada expectación de la caña.
Mientras tanto, los muchachos echábamos al río
nuestros cabos, sujetos los sedales al borde mismo del
agua con unos palitos hincados muy a lo hondo, para
repasarlos y recobrarlos, poco antes del regreso, con
o sin la vivísima sorpresa casi metálica
de los barbos y la anguilas sobre el jugoso verdor de
la hierba.
Y cuánto más aniñado entusiasmo
destellaba en los ojos de don José, cuando al
dar su experto tirón de caña, latigueaba
en el aire, como un nervioso trofeo de brillos, el trazo
rebelde y plateado de la anguila.
Y cómo olvidar la paella guisada a la intemperie,
todo un rito de candela animada con retamas, esparcidos
por la brisa los primeros aromas, que incitaban tan
encantadoramente el desatado apetivo campestre y primitivo.
Y un rato antes de la comida, el baño en un tramo
fluvial de poco fondo, presentes en nuestra imaginación
la tragedia de los muchachos ahogados en los vertiginosos
remolinos de las ollas originadas por piedras en la
corriente del río.
Al regreso, mucho antes de iniciar la subida hacia la
Puerta de Córdoba, nos sorprendían las
primeras oscuridades. De nuestro grupo se expandía
por el campo un ácido olor a río y a peces
coleando, y, gracias a nuestro sano cansancio, todos
gozábamos de antemano con el premio del sueño
a pierna suelta que nos habíamos ganado, tras
la campera fatiga del par de leguas, en la caminata
de ida y vuelta.

|
Me resultaría imposible desligar de la poderosa
presencia de don José tantas y tan imborrables
sensaciones primeras de mi niñez, quizá
porque él, estando tan de vuelta de todo, después
de sus desmesurados ajetreos geográficos, deseaba
recordarse a sí mismo, de niño él,
a través de los revoltosos chiquillos que, en
torno suyo y en más de una circunstancia, habríamos
de costarle sin duda un subido gasto de paciencia. Sirva
como botón de muestra aquel verdadero atraco
que mi hermano Rafael y yo perpretamos contra su bondad,
al hacer que, en la rebotica, papel y lápiz en
mano, se pusiera a pintarnos nada menos que los escudos
del Betis y del Sevilla... Es una verdadera lástima
que, por carecer en aquella edad del más mínimo
sentido de las valoraciones, no podamos conservar hoy
en día aquellos dos preciados dibujos, aunque,
por supuesto, en marcos apartes y de trazas bien distintas.
Con el tiempo, caí en a cuenta de que Arpa no
amaba la pesca únicamente por su observadora
condición de perseguidor de colores, sino que
también amaba la serena oportunidad que la pesca
suponía para abstraerse del resto del mundo,
sólo pendiente de los esguinces y reflejos más
mínimos de la corriente, cumplidamente satisfecha
así su creadora e incurable necesidad de estar
a solas, porque sabido es que, en el fondo, todos los
artistas son auténticos expertos en soledad,
por ser en ella donde abocetan detenidamente las complejas
e imprevisibles respuestas de la estética. Una
querencia por la soledad que Arpa llevó hasta
situaciones verdaderamente pintorescas y arriesgadas,
como aquella que vivió en el islote del cortijo
de Angorrilla, donde, nunca mejor dicho, se quedó
totalmente aislado por las aguas de un Corbones enardecido,
a solas bajo su ligera tienda de campaña americana,
tan tranquilo, cuando, asustados, llegaron hasta él
con una barca a merced de la corriente, en atrevida
operación de salvamento.
Recuerdo que, cuando Arpa terminaba una nueva obra,
la contemplaba como si en realidad fuese descubriendo
en ella sucesivas soledades que había aplicado
en los vacíos e inquietantes puntos del lienzo.
Y por eso mismo, en esa contemplación de la obra
acabada, también se le daba, aunque un tanto
dolorida, la profunda emoción, que tanto se asemejaba
a la doble encrucijada del padre, que, al tiempo que
otorga su satisfecho visto bueno a la hombría
del hijo, lo presiente en trance de independencia y
alejamiento.

|
En esto, así como el músico retiene la
esencia de su obra en las claves de sus partituras,
así como el escritor jamás se quedará
sin la buena compañía de sus libros, el
artista plástico se halla en franca desventaja,
al tener que padecer una continua nostalgia, por los
cuadros que se le fueron de las manos y del alma, obras
que, al dejar de ser suyas, sólo permenacerán
perfiladas en los sensibles museos interiores de su
memoria, o, todo lo más, relativemente retenidas
en fotos, de color hoy en día, pero, hasta no
hace mucho, sólo en blanco y negro. Deficientes
fotos que, en tiempos de Arpa, venían a ser simples
referencias fantasmales de cuadros que los artistas
perdieron para siempre, irremediablemente exiliada de
sus ojos la personalísima plenitud de unos colores
tan exclusivos.
Al respecto, cómo olvidar la ternura con que
los emocionados dedos de Arpa me mostraban en la Casa
de los Artistas la resquebrajada foto de su cuadro sobre
la muerte de mañara, una obra que, al cabo de
tantos años, quiso contemplar de nuevo, sin conseguirlo,
cuando el Ateneo Hispalense le dedicó un cordial
homenaje, mediante una memorable exposición antológica.
Un cuadro que estaba, y suponemos que estará
todavía, en una gran casa de Sevilla, que él
conocía, pero que nuca quiso identificar... Parece
ser que, por absurdos recelos, la viuda de quien había
adquirido el lienzo, más de medio siglo antes,
se negó en redondo a cederlo para la interesante
muestra.
Para terminar, diré que, en mi opinión,
don José vivió tanto porque su corazón
estaba prodigiosamente fortalecido en su continuo ejercicio
de amor a todo lo que tiene la vida propia o adquirida...
Tanto al hombre y al árbol y a la flor, como
al río, a la vieja muralla y a la encendida cal
del más estrecho y humilde de los patios... Estuvo
tan enamorado de la naturaleza que la naturaleza le
correspondió, devolviéndole a sus ojos,
ya cerca de los noventa años, casi la misma capacidad
de visión que en sus años jóvenes,
arrumbadas hasta el fin, sus características
gafas de armadura metálica.
Como desbordado amante de una raíces por tantos
años abandonadas, volcó todo su cariño
en los campos, en las ventanas, en los arriates y en
las macetas de Carmona... Así de simple y de
grandioso fue su testamento de cariño, en el
que nuestra ciudad figura como única heredera.
Una vez más, muy en consonancia con cuanto suele
acontecer en esto de los milagros del arte, los pinceles
de Arpa elevaron nuestras más pequeñas
cosas hasta las inmoribles categorías de lo que,
habiendo sido mudo e inanimado, se nos entrega, ya vivo
e imperecedero, gracias al toque de gracia con que el
artista eleva los silencios hasta el delicioso lenguaje
irrazonable de lo puramente sensitivo.

|
Y, asimismo, tal y como sucede sin remedio en los
terrenos del arte, en este ahora de hoy mismo, al
cabo de los años, pagaríamos lo que
nos fuese exigido con tal de tener entre nosotros
la venerable estampa de don José, para agradecerle,
en vivo, lo mucho que hizo por enmilagrar las realidades
nuestras de cada día... Y, al menos, nuestra
Peña La Giraldilla, siempre, desde hace casi
medio siglo, a corazón abierto en generosidades
y desprendidas entregas, puede mostrarse a salvo de
cualquier sentimiento de esa frustación retrospectiva
que padecemos a la hora de subrayar las acostumbradas
indiferencias que dedicamos ya en vida a los seres
y a las cosas que, más adelante, habrán
de darle sentido a nuestra mejor y más insustitutible
memoria. Y si digo que la Giraldilla puede permanecer
justamente satisfecha en lo que atañe a la
evocación de don José Arpa, es porque
le basta con evocar aquel homenaje que le rindió
en su caseta de feria, hace ahora cuarenta años,
cuando faltaba muy poco para que la atenta mirada
del pintor se despidiera definitivamente de los dorados
resoles iluminando la blanquísima belleza de
nuestras calles.
Qué pena, amigos míos, no poder manejar,
ahora mismo, una imposible moviola del tiempo, para
recuperar, en esta noche de otoño, la solemne
y entrañable presencia del don José
de aquella primavera... Y, de paso, para poder regresar
nosotros a la ilusionada pujanza de nuestros años
jóvenes.
Gracias, muchas gracias.
José María Requena
Texto
leído en Carmona, Sevilla, el 23 de Octubre
de 1992
|

|
|
 |
|
|
Marzo de 2011
Carmona a
vuela pluma
La Delegación de Cultura
del Exmo Ayuntamiento de Carmona, Olavide en Carmona
y Servilia Ediciones, presentaron en el Parador Nacional
de Carmona el libro: "Carmona
a vuela pluma. Antología de escritos carmonenses.
José Maria Requena". Antonio Montero
Alcaide, editor de la obra, junto a Juan María
Jaén Ávila, hicieron una semblanza de
los textos recopilados y la biografía del autor.
ampliar>>
Junio de 2010
Pintura y
poesía
Entre el 4 y 20 de junio se expone en la Biblioteca
Pública Municipal de Carmona una muestra
de pintura a cargo de alumnos del Aula de Pintura
de Carmona, que bajo dirección de la profesora
Dña. Manuela Bascón han realizado una
serie de cuadros inspirados en poemas de José
María Requena. ampliar>>
Enero de 2010
Memorias del
periodismo sevillano
Con motivo del primer centenario de la Asociación
de la Prensa de Sevilla, se presentó la
obra "Periodistas
de Sevilla (Retratos de autores de dos siglos)",
editada por Mª José Sánchez-Apellániz,
y que recoje un homenaje a las personalidades más
destacadas del periodismo hispalense en los últimos
dos siglos. ampliar>>
Julio de 2008
Décimo
aniversario
El 13 de julio de 2008 se cumplen diez años
de la muerte de José María Requena.
El escritor sevillano Antonio
Montero Alcaide homenajea su memoria en un artículo
en ABC de Sevilla. ampliar>>
Noviembre de 2002
Publicada
la obra completa
Editada por el Ayuntamiento de Carmona, ya está
disponible el tercer y último tomo de las obras
completas de José María Requena.
Se trata de un total de tres volúmenes que
recogen toda su producción poética,
novelística, ensayística y de narrativa
breve, además de una selección de artículos
de prensa y diversos textos. Para más detalles:
archivo@carmona.org
Teléfono: 954191458
|
Antonio Petit Caro
Reivindicación
de José Mª Requena en el cincuenta aniversario
de la muerte de Juan Belmonte
"Ahora que se conmemora con
los honores que le son debidos a su memoria los 50 años
de la
muerte de Juan Belmonte, es momento para reivindicar
la autoría de la primicia periodística
de aquella luctuosa noticia. Y es que fue el escritor,
poeta y periodista sevillano José María
Requena quien primero lanzó al mundo la versión
completa de lo que no fue sino una tragedia en "Gómez
Cardeña"...." ampliar>>
|
Manuel Losada Villasante
En recuerdo
de José M. Requena
"Compartí con José
María Requena -hombre de pueblo entrañado
con el campo- momentos inolvidables a lo largo de la
infancia, juventud y edad madura, y me sentí
muy unido a él humana y espiritualmente..."
ampliar>>
|
Enrique Montiel
José
M. Requena, una teoría de Andalucía
"Y es que resulta en extremo
difícil desproveer la narrativa de Requena, tan
pulcra y bien hecha, de lo sociológico, de lo
político, de lo histórico..." ampliar>>
|
|
|